Canetti, La lengua absuelta y los huevos hervidos en café
diciembre 09, 2012
En la cama y en la cocina es donde ocurre lo más interesante de una casa. Allí se adquiere el secreto de la multiplicación de los panes y de la multiplicación de la especie. Elías Canetti dedica un capítulo de su primer libro de memorias, La lengua absuelta, a la cocina en casa de sus abuelos. Los judíos son un pueblo extraño que idolatra a un Dios cruel y que sabe que las palabras crean mundos, lo que si se aplica en toda regla puede convertir en un Dios omnipotente a cualquiera capaz de armonizarlas. De niño, a Canetti su abuelo le obligaba a aprenderse párrafos enteros del génesis, la torá, para recitarlos en la cena. Esta obligación se convierte en una puerta abierta para acceder a los niveles profundos de las palabras. Es en la infancia donde ocurre lo más importante para la formación de un artista: la exploración de los sentidos, la adquisición de las normas sociales, el suministro de la cultura. En la infancia está en formación el desgraciado, el mezquino, el genio, el criminal y el hijo de puta en que nos convertiremos luego. Si supiéramos algo de la infancia de Picasso, de Hitler, de Napoleón o de Bolívar, entenderíamos mejor el mundo que nos legaron. Si estudiáramos nuestra propia infancia, sabríamos por qué somos este desastre que somos ahora. Ese niño, en el álbum de fotos es al mismo tiempo nuestro padre y nuestro hijo, mirándonos.
Este es una receta involuntaria sacada de la infancia de Canetti. Huevos hervidos en café:
La lengua mágica; el fuego
Antes de Peisaj, Pascua, era cuando se hacía la gran limpieza de la casa. Todo se removía y se ponía patas arriba, nada permanecía en su sitio y como se empezaba muy temprano por la mañana —duraba, creo, unas dos semanas—, éste era el momento en que reinaba el mayor desorden. Nadie tenía tiempo para nadie, si uno tropezaba con alguien se le hacía a un lado o se le despedía, e incluso en la cocina, donde sucedían las cosas más interesantes, a lo sumo se podía echar una rápida ojeada. Lo que más me gustaba eran los huevos morenos, que hervían en café durante días enteros. Para la noche del seder se preparaba y aderezaba la larga mesa de la sala de estar y tal vez haya sido de veras muy larga la habitación, ya que la mesa acogería a muchos invitados. Toda la familia se reunía para la noche del seder, que se celebraba en casa. Era costumbre recoger de la calle a dos o tres personas a lasque se sentaba a la mesa y se las hacía partícipes de todo. En la cabecera se sentaba el abuelo y leía la Haggadah, la historia del éxodo de los judíos de Egipto. Era su momento más orgulloso: no sólo por estar sentado en el puesto de honor, por encima de sus hijos carnales y políticos, que le mostraban respeto y seguían todas sus indicaciones, sino porque él, el más anciano, con su incisiva cabeza de ave de rapiña, era también el más fervoroso. Mientras leía canturreando, nada de lo que ocurría a su alrededor se le escapaba, notaba el más mínimo movimiento, cada ligera agitación de la mesa y lo controlaba todo con una mirada o un ligero movimiento de mano. Todo era muy cálido y la atmósfera era densa, como en una remota leyenda en la que todo estaba perfectamente representado y cada cosa tenía su sitio. Llegué a admirar mucho al abuelo en las noches del seder.
Incluso sus hijos, que no se llevaban precisamente bien con él, parecían felices y contentos. Siendo el más pequeño también yo tenía mi propia y no poco importante función; tenía a mi cargo el Ma-nishtanah.
El relato del éxodo se hacía a partir de una pregunta inicial sobre el motivo de la fiesta. El más joven de los presentes pregunta, al comienzo mismo, qué significan aquellos preparativos: el pan sin levadura, la hierba amarga, y las demás cosas poco habituales que se hallan en la mesa. El narrador, en este caso el abuelo, responde a la pregunta del más joven detallando la historia del éxodo de Egipto. Sin esta pregunta mía, que yo recitaba de memoria sosteniendo un libro en la mano y aparentando leerlo, el relato no podía comenzar. Sus pormenores me eran conocidos, me los habían explicado a menudo; sin embargo durante toda la lectura no me abandonaba la sensación de que mi abuelo me estaba contestando a mí. De esta forma, también para mí era una gran noche, me sentía importante, francamente indispensable; era una suerte que no hubiera ningún primo más joven que me hubiera usurpado el papel. Pero si bien yo seguía cada una de las palabras y gestos del abuelo, me alegraba cuando finalizaba la lectura. Entonces venía lo mejor: todos los hombres se levantaban de repente y bailaban un poco en rededor, cantaban y bailaban juntos “¡Jad gadia, jad gadia!»
— «Un corderillo, un corderillo».
Era una canción divertida en hebreo y yo la conocía muy bien, pero tan pronto como acababa, un tío mío me hacía señas para que me acercara y me la traducía al ladino, verso a verso.
Los huevos que propone Canetti también se pueden hervir en té (si es ahumado, Caravana Rusa, mejor). El resultado son una bolas de mármol que a primera vista no estarían mal para jugar billar. Los huevos son tan versátiles como las papas: hay cientos de formas de preparlos y conseguir que su sabor sea distinto por cada vez. Otra forma rara que he tenido la suerte de probar son revueltos después de haberlos dejado quince días mohoseándose en una lata cerrada junto con una trufa negra. El sabor que les da la trufa es metálico, como a pólvora. Mi dama, más precisa define el regusto de la trufa así: saben a gas. Por desgracia, las trufas negras de Europa están amenazadas de extinción por el calentamiento global, pero aun pueden conseguirse con un poco de suerte y de billetes. La más excéntrica de todas las formas de cocinar huevos sigue siendo pasarlos por una fuente de agua volcánica.
La lengua absuelta, Elías Canetti, Muchnik Editores

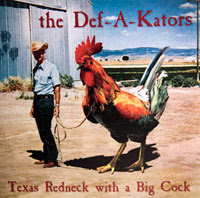












0 Deja un comentario